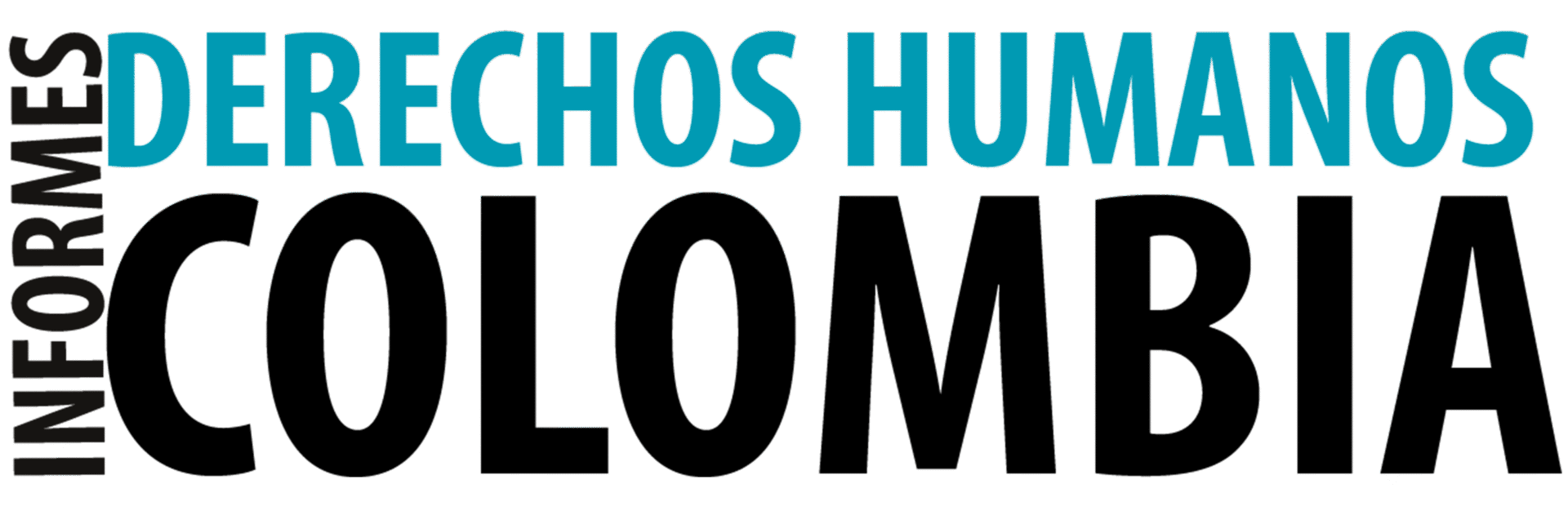Acercarse a los procesos de cambio durante los casi tres años del gobierno progresista, supone afrontar analíticamente la combinación paradójica de factores históricos, políticos, económicos y culturales que se articulan en tres dimensiones de la realidad nacional actual:
a) El cambio de agenda política que el gobierno le ha impuesto al establecimiento colombiano (los partidos, los gremios, las otras dos ramas del poder público);
b) Corolario de lo anterior, los cambios en los referentes de legitimación política de las reformas, desplazados desde los debates sobre desarrollo y crecimiento como base para cualquiera de ellas, y desde su descalificación como opuestas a la democracia, pues no expresarían los intereses de la mayoría de los partidos y del Congreso. Ahora volcados hacia los temas de la igualdad y la justicia social y territorial, la integralidad de los derechos humanos, y la delgada línea de pertinencia del juego de las ramas del poder público, dentro de una relativa estabilidad económica en condiciones de aumento del salario mínimo;
c) Los procesos de movilidad social impuestos a sangre y fuego durante las tres décadas de despojos y violencia del régimen uribista, que se han abierto hacia la perspectiva de la inclusión política y cultural con el estallido social y el triunfo electoral de la izquierda, cuando la juventud hija de dos generaciones de víctimas, salió y se tomó las calles para proclamar que venía a disputarse el futuro, al contrario de aquella de sus padres que llegó al extremo de ser caracterizada como los del “no nacimos pa’ semilla”; y luego aportó a la relativa superación de la abstención electoral histórica, cuyos índices bajaron en gran parte en los escenarios de dicho estallido en algunas ciudades y regiones.
Todo ello se conjuga en lo que se podría llamar como el inicio de un cambio del período histórico en el país abierto desde hace cincuenta años con el fin del Frente Nacional, cuya inestabilidad política, el carácter contradictorio del reconocimiento de derechos en la Constitución del 91, y las contra-reformas subsiguientes, reprodujeron la profunda fisura en el régimen político nacional abierta desde la violencia de mediados del siglo pasado: la separación entre el país político formal y el país nacional real, acuñada a su manera por Albert Hirschmann como el trágico juego de no correspondencias entre la voz, la salida y la lealtad respecto de lo público oficial.